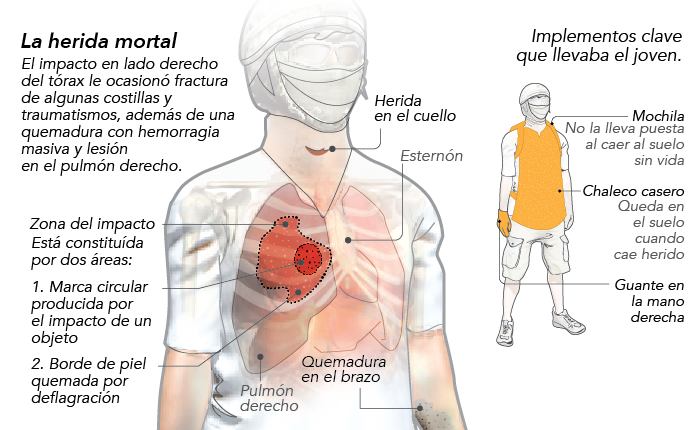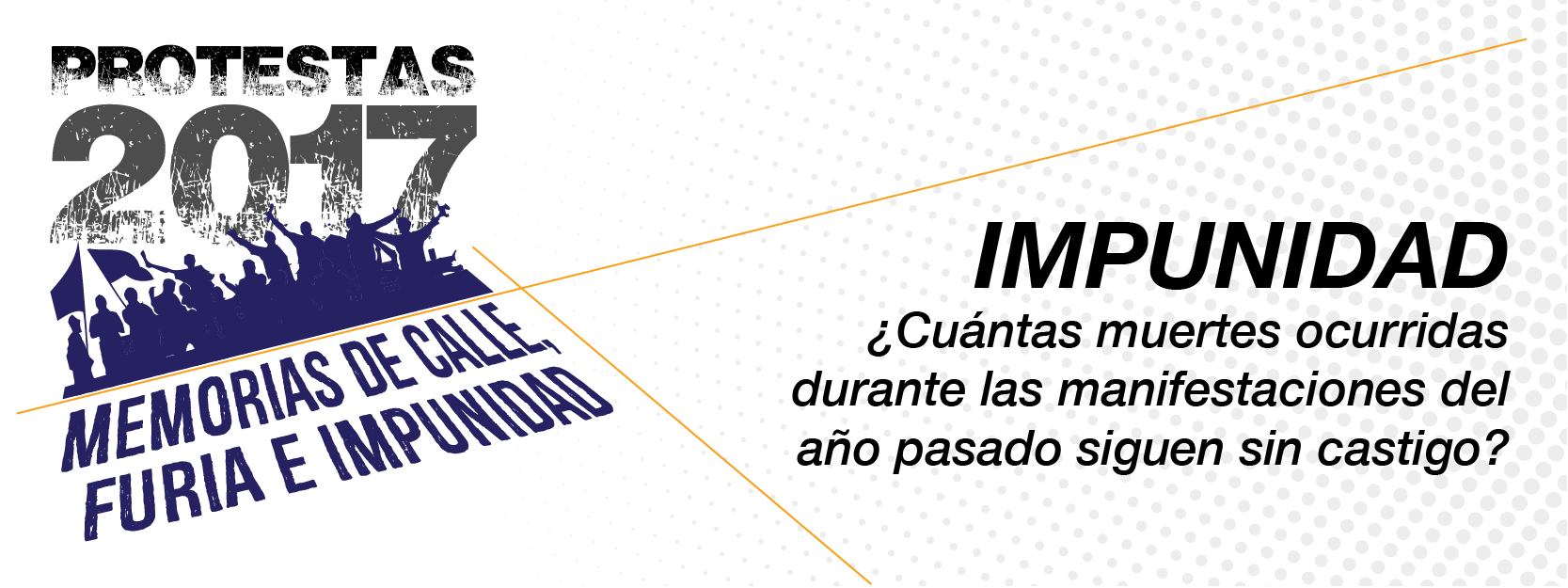FOTO: Oswer Díaz Mireles
La abogada Katherine Martínez no es médico, pero merece un doctorado honoris causa en nefrología; quizás, en una rama donde coincidan los riñones y ese órgano del cuerpo humano, o del alma, donde residan la piedad, la empatía y la esperanza. A cualquiera hora del día de hoy, mientras los lectores leen estas líneas, volverá a recordar a los diez inocentes que sucumbieron el año pasado uno tras otro, “como palomitas”, como ella misma dice, en manos de un Estado indiferente. No se conformará con el recuerdo. Ella ve la solidaridad de mucha gente alrededor y eso le da fuerzas para buscar alianzas, movilizar voluntades. “Hay cosas chéveres, no todo es tragedia”, afirma
@sdelanuez
EL MOMENTO MÁS DRAMÁTICO que ha sufrido Katherine en el Hospital José Manuel de los Ríos (San Bernardino, Caracas) fue la muerte de diez niños el año pasado debido a un brote infeccioso. Niños a quienes conoció durante años, para los cuales llamó a la gente de Guataca —Aquiles Báez, siempre generoso— y les celebró sus cumpleaños; niños a quienes vio reír o disgustarse y cuyas madres recibieron algún taller de los que ella gestionó. Niños cuyos familiares nunca sabrán cuánto tiempo han podido prolongar sus vidas de haber nacido en un país normal donde los equipos y los tanques de agua funcionan bajo condiciones mínimas de salubridad. Niños que necesitaban la hemodiálisis permanentemente y el sistema de salud venezolano les dio, en vez de cura desinfectante, mierda.
Eso lo ha visto Katherine muy vívidamente; sin embargo, no hay desgracia que pueda con su esperanza. Dice que a Venezuela le esperan tiempos mejores.
Supo de la muerte de Samuel el 11 de mayo de 2017, nunca se le olvidará esa fecha. Acto seguido vio el ejemplo más cercano a la resiliencia que alguien haya podido observar jamás: la madre de Samuel, Judith Bront, desde el mismo velorio le dijo “trae a los periodistas que vamos a denunciar esto”. Fue incansable, lo sigue siendo: se convirtió, como Katherine dice, en el bastón de las demás mujeres que también perdieron a sus hijos en esa tragedia. Fue a instancias internacionales a denunciar la injusticia de una atención sanitaria criminal; ha debido escuchar varias veces a un individuo llamado Larry Devoe, representante del Gobierno chavista que va a las reuniones de la CIDH y siempre desenvaina el sonsonete del bloqueo imperialista, a manera de excusa.
Judith Bront se ha convertido en una activista por los derechos de los niños.
Pero esta historia es de Katherine. Fue Katherine quien, luego de esas muertes, tuvo que escuchar a los demás pacientes renales llorando cuando sabían que los iban a llevar a la unidad de Hemodiálisis, preguntando si, al entrar, también morirían. Eso lo presenció varias veces, por eso se pregunta y se responde a sí misma:
—¿Te imaginas un chamo que va tres veces a la semana a esa unidad, cada vez durante cuatro horas? Hay casos allí de niños que tienen diez, once, doce años recibiendo ese tratamiento. Ahorita que acaba de morir Carina Vergara, otra vez a todos se les movió el piso. Por ellos estamos luchando. Para que aquí no se repita lo que pasó el año pasado. ¿Hasta cuándo va uno a denunciar eso? Seguiremos. Hay que seguir.
—¿Cuál crees que es el problema con la gente del Gobierno? ¿Es que no tienen alma, no tienen interés, qué es lo que les falta?
—No sé ni me interesa analizar cuál es su carencia, sinceramente. Creo que si lo han hecho tan mal como se evidencia en el sistema de salud venezolano, no pueden continuar donde están. Tenemos que luchar por un cambio. No me toca a mí porque estoy haciendo otro tipo de trabajo, pero ojalá que quienes se dedican a eso puedan lograrlo.
Los médicos no son el problema. El problema son las carencias, los niños desnutridos que llegan al Hospital y allí no encuentran suplementos nutricionales. Todo eso, si llega, es por donación. Difteria, malaria, brotes de sarampión, tuberculosis, virus H1N1: todas las enfermedades o pandemias que habían sido desterradas o minimizadas han resucitado. Para sacar las cifras de sarampión tuvo que ir a averiguar a la OPS (Organización Panamericana de la Salud); hace poco falleció un niño por H1N1, y en estos días se enteró de que dos médicos pudieran portar el virus. Once mil 466 niños fallecidos en 2016 en todo el país por diferentes problemas relacionados con salud y desnutrición. Hay unas cifras alarmantes de madres adolescentes que sucumben al embarazo.
—Esto es una lucha grande, amigo, pero ya que Dios me puso ahí, hay que echar palante. Estamos bendecidas porque podemos trabajar gracias a la ayuda de mucha gente.
Cuando habla en plural se refiere a doce voluntarias que la apoyan en todo y se turnan para ir al Hospital. Hay unos venezolanos en Bélgica que ponen una mesita con arepas en una feria y lo que sacan se lo mandan, o compran pañales y los envían. Prepara Familia es el nombre que se inventó Katherine bajo fórmula de asociación civil. Ya tiene dos centros de acopio, porque no solo los emigrantes en Bélgica sino los de otros países se han dado cuenta de lo que ella hace y proceden en consecuencia con una solidaridad que salva distancias vía courier. Desde muchos sitios los emigrados envían recursos o medicinas que ella guarda en lugar reservado, con todo y refrigeración, porque la masa no está para bollos en este país donde una inyección vale oro.
Habla de Dios metido en todo esto. Su formación es cristiana, estudió Derecho en la UCV pero hizo labor social como voluntaria en Clínica Jurídica en el Parque Social de la UCAB, al estudiar el posgrado allí. Sabe rendir tributo a los jesuitas que moldearon su vocación. Pero en realidad uno no ve a Dios en este escenario sino a una mujer con guáramo que desafía el Desastre, así, con mayúscula. Todas las mañanas al levantarse le ve la cara, procaz y luctuosa, a la Emergencia Humanitaria, también con mayúsculas pues ya es como una entidad viva, corpórea, ocupada en devorarse a todo un país.
Uno no ve a Dios pero, si ella lo ve, por algo será. Habrá que creerle.
La evolución de una lucha
De modo que esta abogada nacida en La Pastora cuyo padre, de 83 años, se llama Adolfo y fue marino mercante (su madre, Mireya, murió hace varios años), es el dinamo de Prepara Familia, pero no podría a estas alturas hacer lo que hace sin Acción Solidaria, Sinergia, Feliciano Reyna, Francisco Valencia, Codevida, los emigrantes que envían medicinas y pañales, los cinco colegios privados que desde hace seis años apoyan anualmente con recursos, los estudiantes voluntarios de esos y otros colegios que ahora no pueden presentarse al Hospital por los virus que andan sueltos (pero ayudan en los centros de acopio). En fin. Solidaridad hay.
Un día normal en Katherine es ir a su bufete por la mañana y por la tarde al centro de acopio principal, donde trabaja un grupo de voluntarias (es mejor no dar mayores detalles), y donde además se reúnen cada lunes para planificar la semana: entregas, acompañamiento, reuniones previstas, división de responsabilidades. No solo asisten y acompañan a los pacientes hospitalizados en el J.M. de los Ríos; desde el día 5 de abril de este año fue suspendida la alimentación a las madres de los niños hospitalizados en Patología Crónica, de modo que ahora Prepara Familia les suministra bolsas de comida periódicamente, y preparan combos a los niños, incluyendo medicamentos en caso necesario. O pañales. O ropa. Esos combos se entregan una vez a la semana. Eso sale, como ella misma dice, gracias a la bendición de un gentío.
Pero en general las medicinas, las que tienen en un lugar aparte y no revelado, llevan una documentación y las entregan directamente a los jefes de Servicio del Hospital o al área de Farmacia, dependiendo de la necesidad. Katherine y sus compañeras prefieren hacerlo de ese modo, a través de los médicos, y les informan a las madres.
Este trabajo de Katherine comenzó hace diez años, cuando ella y un grupo de amigas abogadas iban los viernes a orar junto a las madres; les llevaban cosas a los niños, cantaban, les celebraban los cumpleaños. Llegó un momento, claro, en que fue evidente que no bastaba con eso. Desde 2008 observó la situación crítica aunque no una carencia de medicinas como la hay ahora. Ya entonces le llamó la atención que las madres no tuvieran dónde dormir al quedarse junto a sus hijos, y lo hacían sobre papel periódico debajo de las cunas (ahora hay camas). Inmediatamente se movieron para conseguir sofá-camas, y lo lograron. Estando en contacto con las madres, se dieron cuenta de su inmensa necesidad de acompañamiento, de formación. Buscaron organizaciones que les dieran talleres, y algunos los impartieron ellas mismas. Abrieron un programa de prevención de violencia contra las mujeres, un área en la que Katherine ha venido trabajando desde hace años igualmente a través de una organización. Por ello fue incluida en el libro del Centro Gumilla que recoge experiencias de esfuerzo colectivo exitosas, Constructores de paz.
Llegó un momento, en el Hospital J.M. de los Ríos, en que vio la necesidad de hacer bulla para conseguir las cosas. En 2013 comenzaron a faltar las válvulas de presión media y alta, para los niños de Neurocirugía y Nefrología.
—Pero en 2014 vino un quiebre —dice—. Yo diría que esta es una emergencia humanitaria de instalación lenta. Ocurrió por no haber una política pública para adquirir medicamentos.
La denuncia
El Desastre llegaba para instalarse, lento pero seguro.
Recuerda una mañana de sábado cuando supo que se acabaron los antibióticos. El programa “Al pie de la cama”, para instruir a las madres en temas como el empoderamiento financiero, de modo que se desarrollasen en un oficio que les permitiese superar la depauperación, se dictaba, al igual que los otros talleres, en la propia sala de hospitalización pues en Patología Crónica las madres no se pueden separar del niño, deben estar todo el tiempo pendientes.
—Eso hay que vivirlo para entenderlo, ¡qué fuerte tener a un niño con una patología así! —dice ella.
Dos mil catorce fue el año en que sintió que el Hospital la succionaba completamente:
—La situación me jaló. No eran solo las madres pidiéndonos ropa, toallas, porque llegaban y no tenían nada, sino que todo se fue complicando: falta de medicinas importantes, equipos dañados…
En 2016 se produjo una ola terrible, cuando los exámenes que normalmente se hacían en el Hospital (Rayos X, de sangre, tomografías, etc.) cayeron en picada. Ya no había reactivos. Las mujeres de Prepara Familia observaban el vía crucis de las madres de clínica en clínica, buscando una manera de que les hicieran esos exámenes sin tener el dinero suficiente para pagarlos. Hacia julio de ese año, la situación empeoró.
—En principio teníamos alianzas con algunas fundaciones que, sabíamos, pagaban esos exámenes o estaban dispuestas a hacerlo. Mandamos a las mamás para allá; pero llegó un momento en que la necesidad se desbordó. Las fundaciones no se daban abasto. Y creamos un fondo para exámenes.
En octubre abrieron por primera vez una cuenta en un banco, con su protocolo correspondiente. Necesitaban un contador y lo consiguieron. No fue suficiente. Abrieron entonces una plataforma de crowdfunding donde la gente, desde cualquier lugar, pudo depositarles dinero. Con eso cubrieron la demanda de exámenes que ya no se podían hacer en el Hospital.
—Hicimos un trabajo fuerte y de denuncia: escritos, Fiscalía, TSJ, Defensoría, amparos en materia de salud.
—¿Y de qué sirvió eso?
—Bueno, en Venezuela no hubo respuesta. Pero seguimos en 2017 con el fondo para exámenes, hemos tenido que hacer también fondos funerarios. Hay cifras e informes. Terrible.
Katherine es abogado en el área laboral, eso no lo ha abandonado y mantiene su oficina en la avenida Urdaneta. Divide su tiempo. La ayuda su marido Juan Carlos, a quien adora. Han tenido tres hijos: una chica que estudia en Barcelona (España) y dos chicos que están con ellos, de 21 y 17 años.
Desde 2014 al 2017 en el Hospital lucha y más lucha contando con la solidaridad de la gente, dentro y fuera del país. Eso lo destaca ella a cada momento. Trabajando con los servicios de Patología Crónica, que son los de neurocirugía, nefrología, oncología, hemodiálisis. Todos en los que el niño suele pasar entre ocho meses y un año. Las madres se mudan para allá y viven allá, no les queda alternativa. Por eso necesitan especial asistencia, por eso antes contaban con la alimentación del propio Hospital; ahora no.
Y resulta que en 2017, además de todas las carencias y tragedias, aparece el brote infeccioso en Nefrología.
—Hubo tres bacterias que contaminaron a los niños en la unidad de Hemodiálisis. Se encontró que los tanques de agua del Hospital tenían coliformes fecales, y la planta de ósmosis estaba completamente contaminada.
—¿Cómo pudo pasar eso?
—Porque no hay mantenimiento de ningún tipo, ni preventivo ni correctivo.
—O sea, ¿había mierda en el sistema en el que se le limpia la sangre a los niños?
—Bueno, no exactamente… O sea, el equipo de hemodiálisis tiene un filtro que es la planta de ósmosis. En cualquier hospital del mundo puede que los niños se infectan, porque por ejemplo en nefrología usan un catéter… Pero aquí fue demasiado. No había antibióticos. Les estaban dando antibióticos vencidos.
En marzo comenzó la denuncia en todas partes.
—Los chamos empezaron a morirse el 3 de mayo. Habíamos ido ya a la Defensoría, habíamos hecho de todo. Manifestaciones. Y nadie nos paraba; no nos daban ni los antibióticos ni hacían nada. El 11 se mayo se murió el segundo niño, Samuel. Y así murieron diez niños. ¡Fue tan horrible! Nos unimos con Cecodap y nos fuimos con la mamá de uno de los niños [Judith Bront] a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
A partir de allí, la modesta asociación civil de Katherine y sus doce voluntarias es escuchada internacionalmente. Eso implica hacer informes, asistir a reuniones, seguir unos pasos conforme a normas estrictas.
—Teníamos que buscar la respuesta a lo que había pasado, para que no se repitiera más nunca. Porque estos niños se iban a seguir muriendo, teníamos que movernos.
En septiembre de 2017 pasaron a formar parte de REDHNNA (la red que se ocupa de los derechos de niños, niñas y adolescentes) y Sinergia. Ahora hay medidas cautelares a favor de Nefrología del Hospital, otorgadas el 21 de febrero de 2018. Gracias a la documentación, a la forma legal que le dieron a su denuncia, al empeño de Katherine y de quienes la apoyan. Han estado en reuniones recientes en Bogotá, en Santo Domingo, frente a representantes del Estado. Después del otorgamiento de las medidas, ha fallecido Carina Vergara, de 16 años, en Nefrología, debido a un síndrome nefrótico pero a ella no le cabe la menor duda de que, si la joven hubiese contado con las condiciones idóneas, se le hubiera podido prolongar la vida.
El Estado indolente
El Desastre llegaba para instalarse, lento pero seguro.
Recuerda una mañana de sábado cuando supo que se acabaron los antibióticos. El programa “Al pie de la cama”, para instruir a las madres en temas como el empoderamiento financiero, de modo que se desarrollasen en un oficio que les permitiese superar la depauperación, se dictaba, al igual que los otros talleres, en la propia sala de hospitalización pues en Patología Crónica las madres no se pueden separar del niño, deben estar todo el tiempo pendientes.
—Eso hay que vivirlo para entenderlo, ¡qué fuerte tener a un niño con una patología así! —dice ella.
Dos mil catorce fue el año en que sintió que el Hospital la succionaba completamente:
—La situación me jaló. No eran solo las madres pidiéndonos ropa, toallas, porque llegaban y no tenían nada, sino que todo se fue complicando: falta de medicinas importantes, equipos dañados…
En 2016 se produjo una ola terrible, cuando los exámenes que normalmente se hacían en el Hospital (Rayos X, de sangre, tomografías, etc.) cayeron en picada. Ya no había reactivos. Las mujeres de Prepara Familia observaban el vía crucis de las madres de clínica en clínica, buscando una manera de que les hicieran esos exámenes sin tener el dinero suficiente para pagarlos. Hacia julio de ese año, la situación empeoró.
—En principio teníamos alianzas con algunas fundaciones que, sabíamos, pagaban esos exámenes o estaban dispuestas a hacerlo. Mandamos a las mamás para allá; pero llegó un momento en que la necesidad se desbordó. Las fundaciones no se daban abasto. Y creamos un fondo para exámenes.
En octubre abrieron por primera vez una cuenta en un banco, con su protocolo correspondiente. Necesitaban un contador y lo consiguieron. No fue suficiente. Abrieron entonces una plataforma de crowdfunding donde la gente, desde cualquier lugar, pudo depositarles dinero. Con eso cubrieron la demanda de exámenes que ya no se podían hacer en el Hospital.
—Hicimos un trabajo fuerte y de denuncia: escritos, Fiscalía, TSJ, Defensoría, amparos en materia de salud.
—¿Y de qué sirvió eso?
—Bueno, en Venezuela no hubo respuesta. Pero seguimos en 2017 con el fondo para exámenes, hemos tenido que hacer también fondos funerarios. Hay cifras e informes. Terrible.
Katherine es abogado en el área laboral, eso no lo ha abandonado y mantiene su oficina en la avenida Urdaneta. Divide su tiempo. La ayuda su marido Juan Carlos, a quien adora. Han tenido tres hijos: una chica que estudia en Barcelona (España) y dos chicos que están con ellos, de 21 y 17 años.
Desde 2014 al 2017 en el Hospital lucha y más lucha contando con la solidaridad de la gente, dentro y fuera del país. Eso lo destaca ella a cada momento. Trabajando con los servicios de Patología Crónica, que son los de neurocirugía, nefrología, oncología, hemodiálisis. Todos en los que el niño suele pasar entre ocho meses y un año. Las madres se mudan para allá y viven allá, no les queda alternativa. Por eso necesitan especial asistencia, por eso antes contaban con la alimentación del propio Hospital; ahora no.
Y resulta que en 2017, además de todas las carencias y tragedias, aparece el brote infeccioso en Nefrología.
—Hubo tres bacterias que contaminaron a los niños en la unidad de Hemodiálisis. Se encontró que los tanques de agua del Hospital tenían coliformes fecales, y la planta de ósmosis estaba completamente contaminada.
—¿Cómo pudo pasar eso?
—Porque no hay mantenimiento de ningún tipo, ni preventivo ni correctivo.
—O sea, ¿había mierda en el sistema en el que se le limpia la sangre a los niños?
—Bueno, no exactamente… O sea, el equipo de hemodiálisis tiene un filtro que es la planta de ósmosis. En cualquier hospital del mundo puede que los niños se infectan, porque por ejemplo en nefrología usan un catéter… Pero aquí fue demasiado. No había antibióticos. Les estaban dando antibióticos vencidos.
En marzo comenzó la denuncia en todas partes.
—Los chamos empezaron a morirse el 3 de mayo. Habíamos ido ya a la Defensoría, habíamos hecho de todo. Manifestaciones. Y nadie nos paraba; no nos daban ni los antibióticos ni hacían nada. El 11 se mayo se murió el segundo niño, Samuel. Y así murieron diez niños. ¡Fue tan horrible! Nos unimos con Cecodap y nos fuimos con la mamá de uno de los niños [Judith Bront] a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
A partir de allí, la modesta asociación civil de Katherine y sus doce voluntarias es escuchada internacionalmente. Eso implica hacer informes, asistir a reuniones, seguir unos pasos conforme a normas estrictas.
—Teníamos que buscar la respuesta a lo que había pasado, para que no se repitiera más nunca. Porque estos niños se iban a seguir muriendo, teníamos que movernos.
En septiembre de 2017 pasaron a formar parte de REDHNNA (la red que se ocupa de los derechos de niños, niñas y adolescentes) y Sinergia. Ahora hay medidas cautelares a favor de Nefrología del Hospital, otorgadas el 21 de febrero de 2018. Gracias a la documentación, a la forma legal que le dieron a su denuncia, al empeño de Katherine y de quienes la apoyan. Han estado en reuniones recientes en Bogotá, en Santo Domingo, frente a representantes del Estado. Después del otorgamiento de las medidas, ha fallecido Carina Vergara, de 16 años, en Nefrología, debido a un síndrome nefrótico pero a ella no le cabe la menor duda de que, si la joven hubiese contado con las condiciones idóneas, se le hubiera podido prolongar la vida.